Resalta que Chiapas no siempre ha sido mexicana y que, aún en la actualidad, los chiapanecos se refieren sólo a la independencia y a la federación a México
Karla Gómez NOTICIAS
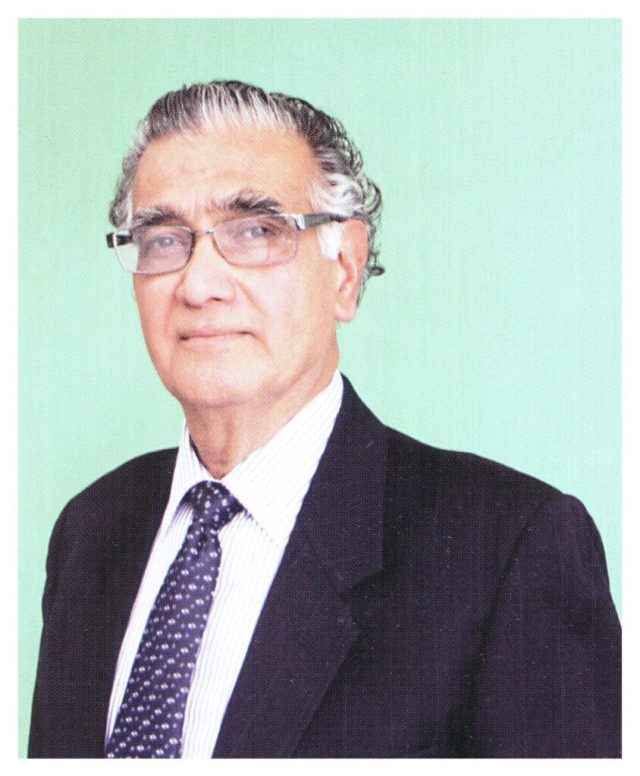
Hoy entrevistamos, vía telefónica, al Dr. Arturo Corzo Gamboa, quien se ha dedicado a estudiar la historia de Chiapas; en concreto, los temas de la independencia, la separación de la Capitanía General de Guatemala, la anexión al Imperio Mexicano del coronel Agustín de Iturbide y la federación a la República Mexicana. Todo esto entre 1821 y 1824.
Conversamos de su investigación titulada Chiapas: de provincia guatemalteca a estado federal mexicano, en la que resalta que Chiapas no siempre ha sido mexicana y que, aún en la actualidad, los chiapanecos se refieren sólo a la independencia y a la federación a México, pasando por alto su dependencia de la capitanía y su anexión al imperio. Recordó que hace algunos años, en Tapachula, una profesora de nivel básico le aseguró que Chiapas “jamás había pertenecido a Guatemala”, que así lo decía en su libro un autor local. Y nos aclaró que ese dicho en parte es cierto, si se toma en consideración que las provincias de Chiapas, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica habían formado la capitanía y que ninguna de ellas había pertenecido a la provincia de Guatemala. Por supuesto que aquella afirmación buscaba negar los nexos de Chiapas con la capitanía, como si siempre hubiera sido mexicana.

En su trabajo el doctor Corzo Gamboa emplea un lenguaje respetuoso hacia las provincias centroamericanas; su intención es terminar con la controversia sin fundamento que ha sido mantenida por diversos escritores de México, Chiapas y Guatemala. En la tal controversia sobresalen dos afirmaciones opuestas: “México despojó a Guatemala de la provincia de Chiapas mediante acciones arteras” y “todo fue hecho de manera legal y transparente por la libre voluntad de los chiapanecos”. Señala que lo que en realidad sucedió fue que la consulta popular hecha en la provincia desde diciembre de 1823 hasta septiembre de 1824 la organizaron y condujeron los miembros que manejaban la Junta gubernativa (decididos simpatizantes de México) y que, a la vista de todos, manejaron el proceso que terminó por validar la agregación a este país. Lo que hicieron fue cuidar que los pueblos con más habitantes se “pronunciaran” por México. En otro aspecto, evitaron la celebración de una asamblea final en la que los doce representantes de los partidos territoriales se hubieran enfrascado en acaloradas discusiones y retrasado la promulgación del “pronunciamiento” general de la provincia. Ese retraso sería mal visto en el Congreso mexicano por la urgencia que tenía de contar con los documentos oficiales para poder incluir a Chiapas como estado de la federación en el artículo 5 de la primera Constitución nacional de la época independiente, la cual sería promulgada el 4 de octubre de 1824. Concluye que debe reconocerse, sin apasionamiento y sin ideas sesgadas, que la agregación a México no puede objetarse, pues, efectivamente, los pueblos con más habitantes se “pronunciaron” por esta nación y que, si acaso hubiera algo que reclamar, sería a los miembros conductores de la Junta gubernativa chiapaneca, no al gobierno de México. Algunos puntos contenidos en su extensa investigación son los siguientes:
¿Cómo fue que Chiapas se convirtió en mexicana?
Cuando en México el coronel Iturbide publicó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 y exactamente seis meses después (el 24 de agosto) firmó los Tratados de Córdoba con el capitán general y jefe político Juan O’Donojú, la antigua Nueva España se desprendió de la monarquía hispana y quedó como una nación independiente y libre que recibió el nombre de Imperio Mexicano. En Comitán, el 28 de agosto, apoyados en el Plan de Iguala, pues no conocían los Tratados de Córdoba, los miembros del Ayuntamiento (que estaban al servicio, bajo juramento, del gobierno español) declararon la independencia de la ciudad y su comprehensión. Fue una declaración redactada y firmada por las propias autoridades de la ciudad en la sala de juntas del Ayuntamiento, sin actos violentos que ensombrecieran el panorama y sin bullicios populares.
¿Qué hicieron las autoridades de la capitanía?
Al llegar a la Ciudad de Guatemala la noticia de que Comitán, Ciudad Real, Tuxtla y el pueblo de Chiapa se habían declarado independientes del gobierno español, las autoridades se reunieron el 15 de septiembre, declararon la independencia sólo de la capital, no de las seis provincias (Chiapas, Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y ordenaron que los diputados que nombraran deberían acudir al congreso general convocado para el 1 de marzo de 1822 con el propósito de discutir el punto de la independencia y la forma de gobierno que adoptarían. Cuando esto ocurriera habrían pasado cinco meses y medio.
¿Cómo respondieron las autoridades chiapanecas?
En los últimos días de septiembre los dirigentes de la provincia, que residían en Ciudad Real, celebraron una asamblea en la que no aceptaron los términos expuestos en la declaración de la Ciudad de Guatemala, rompieron todo nexo con el gobierno de la capitanía y declararon que reconocían como propio al gobierno mexicano. Poco después mandaron a la Ciudad de México al bachiller Pedro José Solórzano, cura de Huixtán y miembro de la Diputación provincial, para que gestionara la aceptación de Chiapas en el Imperio Mexicano. La misión de Solórzano fue exitosa: el 16 de enero de 1822 la Regencia expidió un decreto en el que declaró a Chiapas incorporada para siempre en el imperio.
¿Y qué pasó en la capitanía guatemalteca?
El coronel Iturbide mandó una invitación al brigadier Gabino Gaínza, máxima autoridad en la capitanía, pidiéndole que hiciera todo lo posible para que las provincias guatemaltecas se unieran al imperio y asegurándole que tendrían la libertad, si así lo quisieran, de separarse una vez que hubieran conseguido la prosperidad. Gaínza y otros personajes de la capitanía cumplieron el deseo del jefe mexicano y el 5 de enero de 1822, después de consultar a los ayuntamientos de los pueblos, promulgaron la anexión de la capitanía al Imperio Mexicano. Las provincias guatemaltecas enviaron a la Ciudad de México los diputados que eligieron y algunos de ellos participaron en la inauguración del congreso el 24 de febrero de 1822 (en el primer aniversario de la proclamación del Plan de Iguala).
¿Qué sucedió después de la destrucción del imperio?
El emperador Iturbide abdicó en marzo de 1823 y, en junio, se formó en Ciudad Real una Junta Suprema Provisional Gubernativa para que cuidara la paz interna y el orden en la provincia; lo mismo sucedió días después en la Ciudad de Guatemala. Seguirían entonces la separación definitiva de las provincias guatemaltecas de la nación mexicana y el incómodo titubeo de Chiapas, que tendría que decidir si continuaba unida a México o se reincorporaba a la antigua capitanía. En la Ciudad de Guatemala la Asamblea Nacional Constituyente había fundado la República de las Provincias Unidas del Centro de América y convenido con el general mexicano Vicente Filisola el retiro de su División protectora. En el Congreso mexicano los diputados guatemaltecos (los de las cinco provincias) solicitaban con insistencia que se les permitiera volver a su patria, mientras que los chiapanecos quedaban fuera de toda participación hasta que su provincia decidiera incorporarse a la nación que más le conviniera. En esta parte surgió un problema que ha causado un gran malentendido: se planteó entonces incorrectamente que Chiapas debía elegir su destino político entre México y Guatemala, debiendo haber dicho entre México y las Provincias Unidas del Centro de América. En los documentos oficiales así quedó estipulado, y ese error se ha repetido hasta el presente.
¿Considera que su investigación es importante?
Por supuesto, principalmente si se toma en cuenta que abarca muchos de los aspectos políticos y sociales que han conformado el ser de las provincias antaño territorios de la Capitanía General de Guatemala; creo que si se lee con atención se tendrá un panorama amplio y completo de lo que fue el Reino de Guatemala y cada una de sus partes en relación con el virreinato de la Nueva España. Porque se trata de un mundo aislado y apacible, de una sociedad que vivió en una época de transición que dio origen a las diversas nacionalidades centroamericanas. La generación actual no debe olvidar la simiente indoespañola de la que procede, porque es la esencia de su ser. La evolución histórica de los pueblos no debe ser olvidada, muchos menos menospreciada. Estamos obligados a reconocer que los hombres del impetuoso y renovador siglo XIX se esforzaron por el engrandecimiento de la patria común y participaron llenos de optimismo para lograrlo.
Foto: Cortesía
Pie de foto: La evolución histórica de los pueblos no debe ser olvidada, muchos menos menospreciada.
